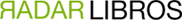Lo llaman “el escritor de escritores”, un apodo que inventaron los
críticos estadounidenses para clasificar su talento inclasificable.
Stephen Dixon (Nueva York, 1936) tiene unos treinta libros publicados,
más de cuarenta años de carrera literaria y ha sido dos veces finalista
al National Book Award, y aun así sigue siendo un desconocido para la
mayor parte de los lectores. “Nunca he sido un escritor de best-sellers,
tampoco he logrado vivir de las royalties. Para mí, que me paguen 3 mil
dólares de adelanto ya es muchísimo”. Así de claro habla el profesor
Dixon, quien no tiene pruritos en reconocer que fue reportero de calle,
profesor de escuela primaria, camarero y vendedor en Bloomingdale’s
hasta que a los 42 años firmó un contrato con la editorial Harper &
Row por dos libros. “De todos modos tampoco eso me dio demasiado dinero.
Sólo pude casarme, tener hijos, seguro médico, casa y todas esas cosas
de la vida adulta cuando me contrataron de la Johns Hopkins University
como profesor de escritura creativa, y ahí me quedé desde 1980 hasta
2007, año en el que me jubilé”. Eso suma un total de 26 años dedicados a
enseñar a escribir. Stephen Dixon ni siquiera es capaz de contar
cuántos manuscritos ha leído en su vida, pero sí sabe una cosa: no
quiere leer ni uno más. Desde que se retiró, es escritor a tiempo
completo.
Dixon cuenta que de pequeño tenía dificultades para hablar, que
tartamudeaba, que se chupaba el dedo, que eso era un verdadero dolor de
cabeza para su padre (dentista), pero que todos estos problemas se
esfumaron a los 10 años, cuando descubrió la literatura, empezó a leer
en serio y ya no paró. “De todos modos, hasta después de los 20 años no
pensé en ser escritor. Mi padre quería que todos sus hijos estudiáramos
para dentistas y que luego abriéramos todos juntos un consultorio en el
edificio Chrysler. Ninguno de mis hermanos quiso dedicarse a la
profesión, sólo yo empecé a estudiar la carrera, pero luego la dejé. Me
repugnaba dedicarme a eso”. Confiesa que sus años de reportero fueron
unos de los más felices de su vida. “Tenía credencial de periodista y
podía ir adonde quisiera y entrar gratis”.
—Tengo entendido que también entrevistó a grandes personalidades.
—Cierto. Entrevisté a Kennedy, Nixon, Johnson, Kruschev.
—¿Kruschev?
—Sí, lo entrevisté cuando vino a Estados Unidos en 1960, en la época de
Eisenhower. Subí corriendo las escaleras del Lincoln Memorial, me abrí
paso entre un montón de periodistas, pasé por debajo del cordón de
protección y me planté delante de él. Kruschev me miró y me preguntó en
ruso quién era. “Un periodista valiente”, le contesté. El traductor le
transmitió lo que acababa de decir y así fue como conseguí la
entrevista.
—Y durante todo este tiempo no dejó de escribir ficción.
—Jamás. De hecho usaba el dinero que me pagaban como periodista para
financiar mi tiempo de escritor. No estaba mal. Trabajé también para la
CNS hasta que en 1964 me dieron la beca Stegner para el programa de
escritura creativa de Stanford. Ni siquiera sé cómo la conseguí. A
Wallace Stegner, quien en aquel entonces estaba todavía a cargo del
programa, no le gustaba demasiado lo que yo escribía.
—¿Y eso por qué?
—Mi prosa es demasiado urbana, supongo.
Realismo experimental. Stephen Dixon publicó su primer cuento, The
Chess House, en The Paris Review cuando el mítico Georges Plimpton
estaba todavía al frente de la revista. “Si hubiera sido por Plimpton,
creo que todavía estaría corrigiendo ese cuento al día de hoy. Me pidió
que lo reescribiera una y otra vez. Hasta que me harté y le mandé una
carta con la primera versión que había hecho, la original. Nunca me
respondió. Simplemente se limitó a publicarlo”. Esto marcó el inicio de
su carrera como escritor. Era 1968.
Un crítico estadounidense llamado Roger Gathman definió la escritura de
Dixon “como una prosa en ropa interior”, y lo cierto es que es una forma
bastante acertada de definir su extremada pureza, el modo en que Dixon
adelgaza el lenguaje hasta que sólo queda una fina y cortante línea de
significantes que emerge en el texto en carne viva, sin contaminación
estética. Pero cuidado, Dixon no es un minimalista. O, por decirlo de
otro modo, Dixon no es un Carver (otro Carver entre los centenares,
miles de escritores que quieren escribir como Carver). Y no lo es porque
entiende, de un modo profundo e intuitivo, lo que los imitadores de
Carver ni tan siquiera sospechan: que el verdadero realismo no se reduce
a la tranche de vie y que no es necesario que los acontecimientos
narrados sean verosímiles, sino que lo parezcan. El realismo, en su
espectro más amplio, consiste en hacer pasar la mentira por verdad y la
verdad por mentira. No cualquier puede hacerlo. Dixon sí.
En el cuento La firma –publicado originalmente en el libro 14
Stories, que la editorial Eterna Cadencia va a sacar próximamente como
parte de la colección de cuentos titulada Calles y otros relatos– un
hombre que acaba de perder a su mujer en un hospital se niega a firmar
los papeles de la defunción y se fuga, por lo que se genera una
situación absurda entre él y un agente de seguridad del centro
hospitalario, cuya función es obligarlo a regresar para que se encargue
de todo el papeleo. Una historia que recuerda un poco a El capote de
Gogol y otro poco a Kafka, y también a Beckett y a Pinter, y por
supuesto a Chéjov. Todos ellos llevan el realismo hasta el extremo,
igual que Dixon. No copian una realidad, se vuelven ella.
—Suele escribir historias tristes, donde predominan la angustia, la crueldad, las pequeñas deshonestidades cotidianas.
—Escribo todo tipo de historias, aunque sin adornarlas. Por ejemplo, en
mi novela Old Friends, dos hombres que son amigos desde hace muchos años
hablan todo el tiempo de las cosas que les preocupan: hacerse viejos,
la escritura, la muerte. Esta es toda la novela: un solo capítulo de 220
páginas donde dos tipos charlan. Es verdad que hablo de la muerte como
quien habla de qué va a comer para desayunar, pero esto es porque me
gusta escribir las cosas tal como son. Por ejemplo, yo suelo incluir en
los diálogos entre mis personajes todas las vacilaciones y digresiones
que una trama realista al uso suele excluir.
—También suele incluir mucho de su vida personal.
—Escribo sobre las cosas más arraigadas en mí: el miedo, los recuerdos
tristes de pérdida. Para mí la ficción gira alrededor de la memoria. En
Frog y en mi otra novela Phone Rings hay muchas referencias a la muerte
de mi hermano Jimmy, por ejemplo. En Interstate trato uno de los miedos
más profundos del ser humano: la muerte de un hijo, algo que me
obsesionó y me obsesiona.
—Y sin embargo suele mantener el sentido del humor.
—El humor es muy importante en mi obra. La tragedia y el humor pueden ir
tranquilamente de la mano. Creo que soy un escritor divertido.
Dixon profesor. “Soy prolífico porque me encanta escribir y no me
pongo excusas. Hay que escribir por placer, por amor. También hay que
escribir con honestidad. Hay una especie de máxima por ahí que dice:
escribe sobre lo que conoces. Yo no estoy de acuerdo. Escribe sobre lo
que no conoces y ya te enterarás de todos los detalles por el camino”.
El escritor de escritores dice que nunca tuvo un mentor, un maestro,
descontando, claro está, a su lista de autores de referencia que lo
influyeron notablemente en su trabajo (Conrad, Flannery O’Connor,
Dostoievski, Faulkner, Chéjov, Kafka, Thomas Bernhard) y a su hermano
Jimmy, que le dio un excelente consejo de escritura: “Lo más importante
es aprender a terminar las historias”.
—¿Y qué consejo solía darles usted a sus estudiantes?
—Que escribieran con honestidad y claridad, sin embellecer la prosa ni sobreescribir.
—Así es como escribe usted.
—Intento que mi prosa sea clara, y para lograr eso evito las metáforas,
las florituras, el lenguaje figurado y la sofisticación. Mi escritura es
pura acción. Me interesa que todo cuanto describo sea plenamente
reconocible para el lector. Pero por encima de todo quiero que el lector
pueda entrar en la cabeza del narrador.
—¿Y qué sucedía cuando no le gustaba algo que escribía un alumno?
—Jamás traté de romper los malos hábitos de escritura. Si un alumno se
empeñaba en escribir de cierto modo, yo se lo permitía. Y si continuaba
escribiendo así, pues perdía un lector: a mí.
Los MFA (Master of Fine Arts) en escritura creativa están plenamente
instalados en la tradición estadounidense, y el paso por ellos resulta
casi ineludible en la carrera de cualquier aspirante a escritor. Sin
embargo, Dixon no es un defensor demasiado fervoroso de estos programas.
“Cuando yo empecé a dar clases sólo había tres universidades que
impartían masters de escritura creativa: Hopkins, Iowa y Stanford. Ahora
hay unos 350 departamentos especializados en todo el país. Sin embargo
yo soy de la opinión de que no se puede aprender a escribir únicamente
en la universidad. Esta es una forma muy plana de concebir la escritura.
A mis estudiantes solía decirles que salieran y que vivieran la vida”.
—Que vivieran la vida y que leyeran mucho.
—Por supuesto. Muchos de mis alumnos no leían casi nada. A veces en
clase preguntaba quién había leído a Tolstoi y nadie levantaba la mano, o
si mencionaba a Joyce, a lo sumo habían leído un cuento de Dublineses.
No podía sostener conversaciones literarias con ellos. Eran escritores
ávidos de éxito, de reconocimiento, pero no de lecturas.
Escritor a tiempo completo. Desde que se retiró, en 2007, Dixon se
dedica de lleno a la escritura y procura terminar al menos una página
por día. Se levanta temprano, escribe unas tres horas y luego se dedica a
vivir su vida. “Soy consciente de que una página por día suena a poco,
pero hay que tener en cuenta que suelo reescribir una misma página unas
treinta o cuarenta veces hasta que siento que está lista. También puedo
pasarme horas con una sola frase. Cambio muchas cosas durante el proceso
de la escritura y no doy por terminado nada que no me satisfaga
plenamente”. Dixon es un espécimen único como escritor: singularmente
dotado, completamente original, sin concesiones en su visión, y venerado
entre la gente para quien la literatura sigue siendo importante.
—Publicó su primer libro a los 40. ¿Tiene esto algo que ver con su autoexigencia?
—Soy muy autoexigente, es cierto. Pero no publicar hasta después de los
40 tuvo un efecto positivo: permitió que tuviera mucho tiempo de ensayo y
error y que me diera la licencia para escribir como yo quería, sin
pensar en un público.
—¿Y los premios? Dos de sus novelas fueron nominadas al National Book
Awards. ¿Pensó alguna vez que un premio podía cambiar su vida?
—La verdad es que me hubiera encantado que me dieran un premio, claro,
porque esto hubiera supuesto, entre otras cosas, menos horas de clase
por el mismo salario. Pero al mismo tiempo estoy contento de que no haya
sucedido. Los premios te apartan de la escritura. Yo intento
concentrarme en lo mío y de olvidar las adulaciones.
NOTA AQUÍ
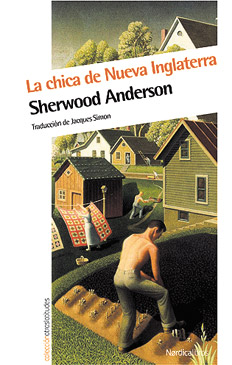 La chica de Nueva Inglaterra. Sherwood Anderson Nórdica 223 páginas
La chica de Nueva Inglaterra. Sherwood Anderson Nórdica 223 páginas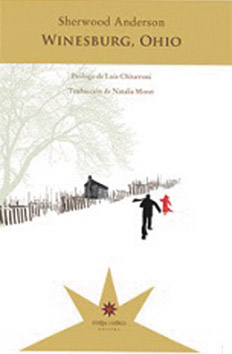 Winesburg, Ohio. Sherwood Anderson Eterna Cadencia 252 páginas
Winesburg, Ohio. Sherwood Anderson Eterna Cadencia 252 páginas